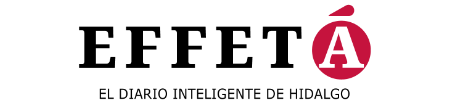Corría, corrían, corrían. Pero no con prisa ni con miedo. No como si los persiguiera la oscuridad de los correctores de la Historia, que en vez de profundizar cantan cavernosos: “Los niños no eran niños ni eran héroes, quien no conoce Cocula no conoce México, el Poder Legislativo en Hidalgo es libre y nunca lo ha mangoneado el Poder Ejecutivo”.
Corrían y corrían.
Corrían después de guardar un minuto de silencio ante el anti-monumento de héroes temibles y odiados porque se niegan a quedarse en el bronce exorcizante de quienes tiran la piedra y esconden la mano tras la prensa vendida. Venían acabando de pasar por el viejo edificio del Excélsior hacia el oriente la Torre Latinoamericana, decía que eran las siete de la noche, llevaban dos horas de estar marchando bajo la lluvia y contra el olvido. Sentí que más allá de las apariencias eran los mismos de 1847 pero quizá más jóvenes, menos niños, tan niños y tan héroes que causaban la envidia, los celos y el terror de quienes tienen mucho que perder.
Corrían, corrían, corrían.
Contando del uno al 43, corrían como si los viniera empujando la alegría, el orgullo, la esperanza de saberse vivos en una patria de héroes, de verdaderos héroes, no sólo de nerones y calígulas -los escribo sin mayúscula porque sólo son apodos- que compran conciencias y juntan acarreados matraqueros.
Corrían después de estar detenidos y callados.
Era el cruce de Paseo de la Reforma con Juárez, dejando a un lado a Bucareli y a sus nostálgicos revividores de virreinatos. Se detenían ahí, conmemoraban a los normalistas de Ayotzinapa y luego echaban a correr. Como si fueran persiguiendo a los golpeadores que los farsantes de la “revolución hecha gobierno” crearon en 1968 y perfeccionaron en 1971 para esconder la mano después de tirar la piedra con ropa de civil e instrumentos paramilitares.
Corrían empapados de consignas que debieron oírse hasta Chile, Cuba y Venezuela, Argentina, Colombia y Ecuador, Honduras, Bolivia, Panamá y, de nuevo, siempre, Chile: “¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”. Pasaban multiplicando huellas sobre el espacio y el tiempo, de 1847 a 1968, de 1968 a 2018, borrando las versiones desfiguradas del mexicano cobarde, enmascarado y anfibio, hijo de la chingada resentido, cilindrero y relajiento y pachuco y demás artesanía para consumo del turismo apendejado. Y no nomás llevaban banderas tricolores, flautas ni chinampinas patrioteras.
Corrían cargando sobre sus hombros todavía adolescentes, niños, héroes, las cuentas de tantos agravios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… Corrían bailando y también eran eso que nos late a todos, a quienes los mirábamos como se mira un recuerdo nunca pasado, siempre presente: sueño otra vez a punto de convertirse en realidad. El primer bloque lo formaban los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, el segundo las madres y los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, no por necedad sino por necesidad humana de curar lo que parece irrestañable, la herida del crimen que no cicatriza el tiempo. Los bloques más numerosos y aguerridos eran el de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM y el de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En este último alguien de rastas, arete y tatuajes llevaba una cartulina con una frase poderosa y desafiante: “Estos maricones queman porros”. Y sí, ¿eh? Alerta, porros. Alerta, hipócritas. Alerta, traficantes… Aquí viene la historia.
Por: Agustín Ramos
El tiempo pasa, lo digo yo que nací en 1925, según los dueños de la palabra municipal. El tiempo pasa, hace un rato era de día y ahorita son las once con trece minutos de la noche. Me llaman Agustín Ramos (fíjense bien que no digo "me llamo", porque no acostumbro llamarme a mí mismo, ¿para qué?, si casi siempre estoy aquí conmigo). Nací en el año ya dicho por los ilustres poetas funcionarios, más ilustres que poetas, eso sí, aunque también el lustre y el puesto de funcionario les venga por la digna vía de la autopromoción. No es por hacer sentir menos a nadie, pero soy de Tulancingo... je, je. Me llevaron a México y ahí me puse a vivir. No concibo la escritura como algo distinto a la vida. Digo "viví" y es lo mismo que si dijera "escribí"; escribí millones de hojas, quince libros, o menos, como 17, entre novelas, ensayos y cuentos, sobre todo de temas históricos. Esto último gracias a la soberbia historia minera de estos lares míos y a la nostalgia que estos lares míos me producían cuando estaba recién llevado a México, ciudad donde viví y amé casi tanto como aquí. Y, bueno pues, ya son las once con 24. ¿Ven?, se los dije: el tiempo pasa, que me lo digan a mí que nací en 1925... Yo, el rey.