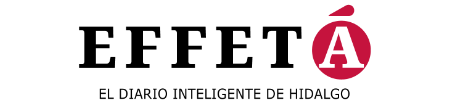Mi lavanda está moribunda, no por olvido sino porque temí ahogarla como hice con una palma apenas la semana pasada. Escribo esto mientras ruego que el agua fresca y la serenidad de la noche le devuelvan la vitalidad; temo despertar mañana y descubrirla débil, recostada sobre sus raíces y sin aroma.
Nunca fui una persona de plantas, hasta hace tres años para mí no eran más que sinónimo de arañas, lombrices y hojas por lustrar. Quedé a cargo de veinte o treinta cuando murió mi madre, que se llevó los abrazos que deseaba para cada momento de mi futuro y me dejó a cambio la consciencia de que otras formas de vida pueden suceder solas, incluso mientras te inunda la desesperanza y piensas: “a la mierda si las plantas se mueren, no tengo cabeza para regar macetas ni para cortar hojas secas ni para comprar tierra ni para trasplantar ni para nada”. Pero ellas viven, lo logran con las reservas que sacan de un sitio secreto dentro de la tierra, dentro de sus propias hojas muertas, hasta que atrapan tu mirada y te regresa cierta humanidad y vas por un poco de agua y se miran más verdes y vivas que nunca y entonces las adoptas, y las quieres, y las procuras.
Desde que tengo memoria, la casa fue hogar de plantas, de muchas plantas de distintos tamaños y diseñitos en sus hojas; no sé los nombres, ni cuándo florecen si es que lo hacen, ni si prefieren el sol o la sombra; desconozco la manera de mantener lejos las plagas o cuándo es la mejor época para podarlas. Pero sé del miedo que tuve al cortar por primera vez el rosal porque crecía sin control y me espinaba cuando pasaba cerca; la determinación con la que tomé las tijeras desapareció cuando caí en cuenta que nunca pregunté si hay una manera de hacerlo para que los tallos vuelvan a crecer, se me llenaron los ojos de lágrimas de arrepentimiento porque nunca puse el mínimo de atención a los consejos que, seguro, mi madre daba cuando estaba en el jardín; quizá mi cuerpo estaba cerca de ella pero mi cabeza estaba en otro lado, en cualquier otro estúpido lugar que ya ni recuerdo, probablemente triste o enojada por alguna cosa que, entonces supe, no era importante. Tal vez ni siquiera estuve ahí, y más lloré. En cuclillas frente al rosal, todo mal cortado y desierto, le pedí perdón porque estaba segura de que lo había matado; no debí hacerlo, pensé, dejé las tijeras y seguí llorando de arrepentimiento por todo hasta que oscureció.
Al día siguiente miré con vergüenza los tallos de las rosas que pensé jamás crecerían de nuevo. Algunas semanas después me maravillé porque había hojas nuevas y luego vinieron los botones y luego las rosas, muy rosas, que hace años fueron semillas y que florecieron gracias a la dedicación y al amor a los que no había puesto atención hasta entonces. Sonreí tanto. Ahí entendí que las personas, así como las plantas, a veces tenemos que mudar de hojas y cortar los tallos secos para que el color regrese con más brillo. No importa si nos equivocamos, porque donde hay raíces, siempre habrá flores.
Ojalá para mi lavanda no haya sido demasiado tarde.
Por: Alma Santillán
Mujer, escritora, pachuqueña. A veces buena, a veces mala. Tiene dos mascotas que no se toleran entre sí, y dos corazones, porque uno no le alcanza para todo lo que siente.