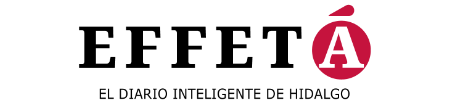Mi coche seguía afuera del consultorio psiquiátrico, al que tuve que regresar cuando se me terminaron los antidepresivos. ¿Realmente funcionan o sólo son un pinche placebo? Funcionan, lo sé y lo siento, me siento. Siento cómo cambia no únicamente el sentimiento sino el sentimiento de dicho sentimiento. Más aún, sentir el sentir sobre el sentir. Y así seguir…
—¡Ya me reclamaron lo vecinos! —me reclama la doctora.
Me disculpé, me dio mi receta y me fui de copiloto en la grúa. Dejé la nave en un taller para corregirle el sistema eléctrico y regresé en taxi a mi casa.
Sola, vacía y fría.
Preparé un café y salí al jardín. Hay mucha maleza y ya no se ve la pequeña fuente de piedra donde los colibríes aterrizan para calmar el mundo. Me tomé tres pastillas en vez de una y me acosté boca arriba mirando las nubes iluminadas por el sol de la tarde-noche.
—Mátate.
—¿Hermano?
Entro a la cocina por una botella de Tequila que dejó el anterior dueño de la casa y le doy un trago directo, uno grande. Luego otros tres.
El mar, una playa eterna que aleja las olas con el solo caminar, la hora cero entre la madrugada y el amanecer, el tiempo en que la lógica es absurda y los sentidos es lo único que tiene sentido.
—¿Estás soñando?
Caminas y no caminas, pero avanzas moviéndote evocando imágenes y palabras; hablas y no hablas, pero te comunicas mentalmente en todas tus interacciones y no siempre es con personas. Una vez platiqué con un perro. Tocas y no tocas, aunque tienes todas las sensaciones y sientes claramente las formas, incluso los olores.
—No responde.
A lo lejos y, conforme la luz del sol aparecía, noté a un niño jugando en y con la arena. Me acerqué, lo observé durante unos momentos y, al notar mi presencia, volteó a verme con esos ojos cuasiverdes que… Era mi hermano.
—Ya despertó.
Abrí los ojos y nuevamente en la clínica del moderno reformatorio, sin embargo, ahora todo el diálogo que alcanzaba a escuchar se encaminaba hacia mi liberación, o eso quería creer. Sentía mi cerebro débil y blando, mi corazón inquieto y duro, mi cuerpo hormigueando y mis ojos ardiendo. Me habían suministrado un cóctel de analgésicos, oxígeno y suero.
—Ora sí ya te cargó la chingada.
Alguien tomó mi mano, era fría y huesuda; levanté la mirada y era mi abuelo, vestido de negro y, como siempre, con sombrero (también negro). Sus ojos cuasigrises estaban húmedos, a punto de explotar en llanto, su boca se confundía entre el coraje que reclamaba a las autoridades del penal y una sonrisa por verme vivo.
—Te perdono —me dijo, me besó la frente y salió seguido por Zimmer, mi abogado, quien amenazaba a todas las autoridades con una demanda millonaria.
—¿De qué me perdona? —me quedé pensando.
A quien tenía que perdonar era a mi hermano, empero, asumí que ello se debía a la complicidad que tenía con él. ¿Y dónde está él? Se lo voy a preguntar cuando lo vuelva a ver.
—Ya está confirmado —regresó Zimmer para decirme—. Mañana sales.
La tortura a través de la celda de castigo fue razón jurídica suficiente para que éste empleara recursos y argumentos mi liberación. Lo logró.
La última noche volví a soñar con esa playa eterna, volví a ver a mi hermano a la distancia y me acerqué como la otra vez; pero cuando volteó no era él.
Era yo.
Continúa 72
Por: Serner Mexica
Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".