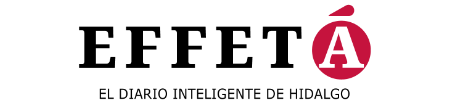“El futbol no es el responsable directo del deterioro social. Cuando alguien saca un puñal en las tribunas no responde a los impulsos del deporte, sino a las carencias de su comunidad”, afirma Juan Villoro en su más reciente columna tras la tragedia ocurrida en el estadio Corregidora el sábado pasado.
Todos fuimos testigos de lo sucedido, lo vimos en plena transmisión o a través de las olas de información en las redes sociales.
Sabemos que un conflicto nacido en las barras de ambos equipos comenzó una pelea. Sabemos que la pelea escaló en número e intensidad, que llevar la playera del Atlas se convirtió en un riesgo mayor. Sabemos que hombres con armas blancas y una ira incontenible atacaron gravemente a seguidores del Atlas. Sabemos que los desnudaron, los dejaron inconscientes tendidos sobre las gradas de un estadio de futbol. Sabemos que familias enteras, niños, mujeres y personas de la tercera edad corrían desesperados para salvarse de los ataques. Todo eso sabemos, pero nada más.
Entre todas las cosas que no sabemos está la causa de todo. La opinión pública ha culpado a la seguridad del estadio, exige multas y castigos al equipo Querétaro y a toda la Liga MX. La propia FIFA ha pedido una sanción ejemplar, como si lo sucedido en el estadio solo fuera un asunto de futbol. Si bien estos castigos son necesarios, recurro a lo dicho por Villoro cuando deja en claro que esto no se trata de futbol.
Lo que vimos el sábado en el estadio Corregidora pudo pasar en cualquier otro estadio de México. La violencia es nuestra marca, nuestra insignia. Pudo pasar en un partido de beisbol, en un concierto o en una marcha.
Se podrá castigar a un equipo, cerrar un estadio, sancionar a una liga, pero hace falta mucho más para ir al corazón del problema y admitir que es en las estructuras en donde nace esta bestialidad que hoy nos ha quitado una de las últimas cosas que nos daba alegría y diversión: el futbol.