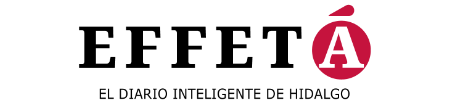Hace unos días la explosión de un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, comunidad de nuestro estado, sacudió a todo el país. El hecho lo conocemos, lo hemos replicado y compartido hasta el cansancio, lo hemos criticado, despedazado para intentar decir algo que nos haga sentido.
Una movilización de cuerpos de seguridad, técnicos, funcionarios públicos y medios de comunicación como no se había visto antes en la región ha puesto en el mapa a una de las comunidades más rezagadas y afectadas por la desigualdad en el estado.
El saldo frío es de 98 personas muertas debido a los daños que causó la explosión, pero el saldo emocional de que un hecho como el de Tlahuelilpan ocurra en un país como el nuestro, en el contexto actual, es casi incalculable.
Son muchas más las cosas que murieron la tarde el 18 de enero, el fuego consumió nuestro sentido común; nuestra capacidad para tener empatía; la confianza en las autoridades para contener a un pueblo enojado e inconsciente; nuestro sentido de justicia y la capacidad de creer que un cambio es posible.
Y esas pérdidas, como las de las vidas humanas, son irreparables y nos ponen el dedo en la herida, en la llaga que significa ser mexicanos, como si al nacer en este país lo hiciéramos con una herida originaria que nunca cierra y que al paso de los golpes y las tragedias, sólo nos hiciera más indiferentes al dolor propio y al ajeno.
Todos perdimos muchas cosas en la explosión el viernes pasado, tal vez por eso, en algún tiempo en el origen del mundo, los dioses no quisieron compartir el fuego con nosotros por temor a no saber qué haríamos con él y hoy, por fin y sin contraargumentos podemos decir que los dioses siempre tuvieron la razón.