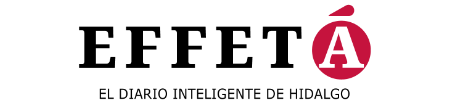Fue la peor época de mi vida, aislado sentimentalmente y, peligrosamente, viviendo en un mundo ajeno en todos los sentidos. No tenía miedo, como sugerían muchos de los que me rodeaban, sino ansiedad por estar donde no quería. Paciencia. Sólo tenía que aguantar unos ocho meses y, liberado formalmente de todas las acusaciones, buscar a Dalia para escaparnos para siempre en la playa.
Veracruz, quizá.
—¡Sergio! —me llama el Kali mientras reviso los niveles de gasolina de algunos de los vehículos, en las últimas dos semanas he estado ayudándolo en la escolta de la familia del patrón y, aunque pareciera lo contrario, era el trabajo más relajado—. Prepara el BMW arena, llevaré a la señora Magdalena a Culiacán.
—¿Yo también voy a ir?
—No, tú vas a acompañar al Charro a la sierra.
No mames.
—¿Qué esperas? —me reclama al verme inmóvil.
—No quiero.
—¿Qué?
—No quiero ir con él.
—No me importa lo que tú quieras, tienes que ir y vas a ir con él aunque no quieras.
—¿No puedo acompañarlo mejor a usted? Ya ha visto que le caigo bien a la patrona y-
—¡No! —dice tajante y se da la media vuelta para añadir—: ¡Y ya ve por la camioneta, pinche inútil!
Suspiré hondo, temeroso y, razonablemente, paranoico. Ya no quiero acompañar al Charro, quien me reclama apenas lo veo.
—Pinche puto, ya me dijeron que ya no quieres acompañarme en la chamba.
—¿Ya te dijeron? —pregunto sarcásticamente, se detiene y, apuntándome con su dedo índice, me advierte:
—Ten cuidado con lo que dices, pendejo.
Me quedé en silencio, mirándolo y, estoicamente, sin decir nada. Yo parecía estar muy seguro de mí mismo, pero la verdad me aterraba. Creo que mi principal mecanismo de defensa ante el temor es no mostrar dicho temor. Creo.
—Te toca manejar —me ordena, obedezco y, mientras acomodo el espejo retrovisor, la bestia se mete una enorme cantidad de coca con su eterno dispositivo. Echa la cabeza para atrás, se limpia con la mano temblando y, para “calmarse”, enciende un cigarro—. Dale, pendejo.
Arranco, acelero a fondo y velozmente nos alejamos.
—¿Y el Zorro? —pregunto después de unos quince minutos de camino.
—Regresó a su pueblo el muy puto, que según esto para regresar a la escuela.
No le creí.
—Nunca fue para estas cosas —añade—, era medio pendejo y siempre se ponía nervioso. Así como tú —y se echa a reír.
—Contigo, maldito animal —digo involuntariamente en voz alta—, cualquiera se pone nervioso.
—¡Qué dijiste!
—¿Qué?
—¡Qué me dijiste, pendejo! —vuelve a reclamar.
No me había dado cuenta, lo que pensé había sido únicamente pensado lo expresé en voz alta y, de forma racionalmente involuntaria, volví a manifestarlo de manera suicida:
—Dije que «contigo, maldito animal, cualquiera se pone nervioso».
—¡¡Qué me dijiste!! —sigue insistiendo.
—Que eres un maldito animal, ¡pinche sordo! —digo, finalmente reacciono y, aunque de inmediato me arrepiento, aparento decisión en mi argumento.
Se me queda mirando con sus ojos rojos, ofendido pero también incrédulo.
—¿Acaso no es verdad? —pregunto.
Voltea al frente, apaga el cigarro y, tras beber de su licorera, me informa:
—Ahora tú vas a hacer la colecta.
—Cómo.
—Tú vas a recolectar la lana.
Silencio.
—Yo no sé hacer eso —apenas digo.
—No me importa.
—¿Y si no quieren pagarme?
—Tendrás que romperles su madre.
—Pero yo-
—¡No me importa!
El resto del camino me sudaban las manos, aspiraba mucho y las piernas me temblaban. Yo no quiero hacer nada de eso. Maldito Charro, es un hijo de su puta madre. Maldito animal. Malditos todos.
Ya estoy hablando como él.
No quiero que me estén contaminando, mi alma se siente desolada y yo no quiero lastimar a nadie, tampoco quiero ser lastimado y ya no quiero seguir aquí.
Me odio.
—Toma —dice entregándome una pistola negra.
Llegamos a una gigantesca bodega de ropa en las afueras de San Pedro, una pequeña comunidad al pie de la montaña y deslindada por un hondo y mortal desierto formado por densas dunas; la mayoría de la población laboraba en una fábrica de textiles propiedad de dos hermanos libaneses. Seguí al Charro hasta una oficina, allí golpeó a un empleado para que le confesara que los dueños se encontraban en el área de químicos, donde había cuatro tinas grandes con peligrosas sustancias y tremendas maquinarias por doquier. Los hermanos alegaron que ya habían pagado lo correspondiente a un año, que si insistíamos en el cobro nos acusarían con la procuraduría general de la república y, más aún, informarían su caso en instancias internacionales.
—¿Ya terminaron? —les preguntó el Charro sin importarle—. ¿O también se van a poner a llorar?
—No te vamos a dar nada —dijo uno que era calvo.
—Váyase —dijo el otro que era gordo.
—Pues no es opcional, hijos de satán —les responde—. Yo sólo cumplo órdenes.
Se ponen a discutir en su idioma, el Charro enciende un cigarro muy tranquilamente y, mirándome fijamente con sus ojos vidriosos, me ordena:
—Te toca darles en la madre.
—No, yo no sé.
—Pues te toca.
—¡Yo no sé!
—¡Te toca!
Los libaneses dejan de discutir para voltear a vernos, se miran nuevamente entre ellos y, nos advierten que hagamos lo que hagamos, no van a darnos nada. El Charro aspira coca como respuesta, se limpia asquerosamente los dientes con los dedos y, tras sacar su escuadra color plata, dispara a uno de los tableros de las máquinas provocando chispas y sonidos de la alarma que avisa que el sistema se ha detenido abruptamente.
El calvo nos grita cosas en su idioma, el Charro lo encara y le advierte al gordo:
—Dile al puto de tu carnal que hable en español o lo voy a levantar al hijo de su puta madre. ¡Dile!
El tipo asiente, le dice al calvo que se calme y, tras gritarnos frases ininteligibles para nosotros, se retira furioso. Muchos empleados se están asomando, el Charro les apunta y los disuade de inmediato.
—¡Vigila a esos putos obreros de mierda! —me ordena.
De pronto, el libanés calvo regresa con un bate de baseball, lo levanta con la intención de pegarme en la espalda pero el Charro lo detiene con un certero disparo en el pecho. El gordo emite un poderoso grito de llanto desesperado, se acerca a su hermano y, dramáticamente, ahí queda llorando.
—Ve por el dinero —me dice el Charro.
—¡Yo no sé dónde lo tienen!
—¡¡Pues ve a buscarlo!!
—No —replico decidido tras una pausa.
—¿No? —cuestiona sorprendido.
—No voy a ir.
El libanés gordo sigue llorando, voltea a vernos y blasfema en su idioma contra el Charro, muchos empleados comienzan a asomarse, el Charro se percata y vuelve a apuntarles con otra amenaza:
—¿Ustedes también quieren plomo?
—Yo te espero afuera —le aviso con la intención de irme.
—¡Tú te esperas, pendejo! —me ordena.
—¡Ya vámonos!
El Charro me mira enfurecido, me apunta y, apretando los dientes, me sentencia una disyunción:
—Ve por el dinero ó te quedas aquí con ellos.
Niego con la cabeza, carga el martillo de su arma y repite la amenaza. Me rindo, voy a la oficina, descubro una caja fuerte y, al intentarla abrir, está cerrada. El Charro se asoma por un ventanal, regresa con el gordo y apuntándole a la cabeza le exige la combinación.
—¡No haré nada, maldito asesino!
El Charro le rompe la nariz con el cañón de la pistola, le vuelve a exigir y ahora que él mismo sea quien la abra. El libanés vuelve a negarse, el Charro lo agarra del cabello obligándolo a levantarse y, brutalmente, lo arrastra hacia la oficina. Empero, apenas a unos pasos de dicho recorrido el libanés alcanza a morder el brazo del Charro, quien cambia de decisión encaminándolo hacia una de las tinas con químicos y, sin piedad ante sus gritos de súplica, lo empuja a una de éstas.
Los gritos de sufrimiento, el desgarramiento físico y el insoportable escándalo de las alarmas. Los gritos desgarradoramente escandalosos. Muchos empleados entraron sin importarles el Charro, comenzaron a cumplir con el protocolo de emergencia en la fábrica y, entre éstos, un creciente grupo me acechaba con su mirada de evidente sospecha. En segundos me sentí rodeado por muchos, busqué al charro con la vista y ya no estaba. Salí corriendo de la bodega para encontrarme con el polvo dejado por la camioneta que a la distancia progresivamente se alejaba, el maldito me había abandonado y, tras voltear brevemente a mis espaldas, noté que más de una docena de empleados notaban mi estado indefenso.
—¡Oye, tú! —me dice uno de ellos—. Tú la vas a pagar.
El aire producía un imperceptible sonido en mis oídos, el polvo adquiría distintas formas por el movimiento del viento y, evocando místicas imágenes, la luz rebotando en sus diminutos cristales. El sonido del viento acariciando la luz del polvo. El tiempo se hizo lento, no porque de verdad así lo era sino porque en dichos fragmentos de segundo resolvía la elección más importante sobre mi situación. La luz del sol llegó, el puro instinto se activó y, en un santiamén, mi espíritu nietzscheano inició su segundo proceso de interiorización.
Vivir.
Me eché a correr rumbo a las dunas del desierto perseguido por múltiples gritos de linchamiento.
Continúa 60
Por: Serner Mexica
Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".