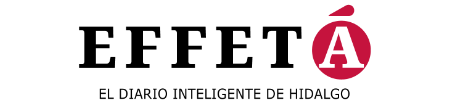Clara, de 19 años, llega al Ministerio Público acompañada por su madre. No es relevante señalar la hora o el día porque en el país donde ella vive siempre hay fila para querellarse y/o denunciar hechos con apariencia delictiva.
La razón de su visita a tan indeseable recinto es que, luego de terminar una relación sentimental, Clara fue víctima de la venganza de su pareja, quien filtró entre sus familiares, amigos y compañeros, un video erótico que ella le había enviado en algún momento de la relación, exponiendo con ello su privacidad, su intimidad y su cuerpo, con todo lo que ello significa.
Una secretaria, quien se asume consciente de que no le pagan por hablar con las personas sino por sellar y engrapar oficios, le indica a Clara de manera indiferente que debe hacer fila como todos los demás visitantes.
Clara y su madre se disponen a afrontar la larga y apremiante espera en una fila que entremezcla silencio y miradas compasivas; vamos: resulta incómodo saber que si estás formado en ella es porque en la mayoría de los casos eres una víctima más del desafortunado sistema que volvió a fallar en tu perjuicio, volviéndote una estadística que casi no aparece en tiempos electorales, pero de la que se alardea mucho al momento de solicitar presupuesto gubernamental.
En la fila, que avanza lenta pero esperanzadoramente, hay quien rompe el silencio de manera empática y habla sobre el robo de su vehículo y de cómo sospecha de los empleados del valet parking que se encontraban en el restaurante donde almorzaba, conversación a la que tímidamente se le une otra voz, la cual asevera que a él le robaron dinero saliendo del cajero automático tras haber realizado un retiro considerable. Clara escucha y asiente, sin involucrarse demasiado en la charla por temor a que alguien pregunte sobre la razón de su comparecencia, la cual por sí misma ya la avergüenza demasiado.
Sin intercambiar palabra alguna con su madre, y tras cuarenta minutos de espera, Clara empieza a dudar sobre si su situación realmente es tan grave como para institucionalizar su denuncia; tal vez no sea para tanto, piensa, mientras en su cabeza escucha con más fuerza las voces que justifican el actuar de su expareja, atribuyéndole la responsabilidad a ella por haber sido descuidada y confiada con quien no debía. Llega a su mente incluso la posibilidad de vivir dejando las cosas como están, ya muchos la llaman “puta” derivado de la sobreexposición de su sexualidad y quizá podría acostumbrarse a ignorarlos.
Estando a punto de retirarse y desistir, Clara persiste en gran medida porque su madre fue la que insistió en recurrir a las instancias legales pertinentes, por lo que, en un arranque de valentía, afronta el hecho y opta por permanecer en una fila que cada vez le queda más corta.
Finalmente, Clara entra sola a la oficina de quien se supone iniciará su carpeta de investigación: un hombre de mediana edad, aparentemente desinteresado y con semblante cansado, cuyas ojeras confirman que tuvo que doblar turno por órdenes jerárquicas. El sujeto en cuestión, quien se presenta como el licenciado Ramiro Medina, es el agente del Ministerio Público de turno y, por ende, a quien le toca recabar la entrevista de Clara y darle el trámite correspondiente.
Aunque le cuesta iniciar su relato, Clara ya había considerado la posibilidad de tener que contar su experiencia a una persona del sexo opuesto, por lo que procede a desarrollar los antecedentes y el núcleo esencial de los hechos que la agravian, culminando con algunos datos sobre el video en cuestión, sin dejar de mencionar que luego de hacerlo público, su expareja la ha hostigado y acosado de manera constante, amenazándola con publicar diverso material fotográfico que igualmente compromete su intimidad. Ramiro, quien al principio de la intervención lucía apático, de pronto asume un interés especial en Clara, ella se percata de un cambio drástico en sus miradas pero le resulta irrelevante.
Luego de las formalidades básicas, los sellos, las firmas y las copias, Ramiro le pide a Clara el video bajo la consigna de que es necesario su resguardo para la investigación, a lo que Clara, consciente de que es la prueba toral de su dicho, se lo proporciona sin mayores preguntas. Al final, el gafete que cuelga del cuello de quien se lo solicita le da la confianza de que es un representante autorizado de la sociedad, y como tal, la persona que puede ayudarle a recuperar su tranquilidad. Posteriormente, Ramiro canaliza a Clara a una oficina diversa para cumplimentar el trámite, mientras su madre sigue esperando en la parte de afuera, donde la fila de ofendidos no disminuye.
Pasado el rato, cerca del lugar donde esperaba la mamá de Clara, aparece otro hombre con gafete colgante y teléfono en mano cuestionándole sin reparo alguno a dos de sus compañeros si es que ya habían visto el video que mandó Ramiro al grupo de whatsapp, que si no, lo vieran porque la “vieja” estaba buenísima.
La madre de Clara escucha impotente, asumiendo a sus adentros y de manera inocente la responsabilidad de lo sucedido, lamentando haber confiado en quien no debía y haber expuesto a su hija de la manera en como lo hizo. Llega a su mente incluso la posibilidad de plantearle a Clara el dejar las cosas como están, pues quizá podrían juntas acostumbrarse a ignorar… sí, tal vez eso sea lo «normal».
Por: Hamet López
Licenciado en Derecho, melómano amateur y discípulo de la vanagloriosa causalidad. Escribo sobre lo que merece la pena y sobre lo más importante de lo menos importante en referencia a lo que me emociona pero no es de trascendencia nacional. A veces desayuno derechos humanos y otras sólo política ochentera. El azul es por los NYGiants y lo pambolero por los Tuzos del Pachuca. Siguen sin gustarme las guayabas.