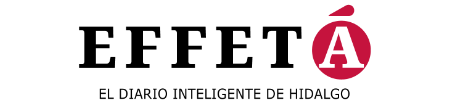No recuerdo cómo llegué, sólo la luna, las nubes y sus formas. Una ventana al fondo del pasillo clínico de la nueva penitenciaría, la luz plateada rebotando en el piso y las sombras desproporcionadas. Encerrado y solo. Suspiro hondo, cierro los ojos y aparece su rostro. Sus ojos ojerosos, sus divertidas pecas y su extraordinario cabello rojo. Las imágenes de cuando la conocí en el campamento de indigentes, cuando conocí a su banda en el tiradero del noreste y cuando me abrazó con fuerza (ocultos en el sótano del monumento a La Raza) para repararme el alma. Su cuello cuando reía, sus ojos nerviosos y su risa en sí misma. Sus lágrimas. Su olor cuando sudaba. Su valentía. Su voz ronca cuando se enojaba. Su furia. Su vulnerabilidad. Su rebeldía. Su fortaleza. Su esperanza. Su guerra. Su silueta. Su voz. Su trascendencia. Su mirada. Sus piernas. ¿Sus piernas?
—Feliz cumpleaños —me dice el doctor Orzabal, jefe del área de salud de la prisión, cuando revisa mi expediente; ya no estoy en cama ni con suero pero aún no me integran con los demás presos. Una celda con camastro, lavabo y escusado metálico son mi encierro en el espacio (y, en secreto, la ventana al fondo del pasillo).
—¿Perdón?
—Hoy es tu cumpleaños.
—¿Hoy?
—¿No lo sabías? —me pregunta y niego—. Pues hoy cumples catorce años.
¿Qué pasó con mis compañeros? Zimmer se encargó de seguirle la pista a los sobrevivientes de “La bomba del Ajusco”, como se conocía en los medios de comunicación a la explosión de los refrigeradores con órganos humanos. La nota fue escandalosa, no sólo por el impresionante estallido sino por el conocimiento público de dicha banda criminal compuesta por policías en servicio. De los siete cazadores de niños: seis muertos y un sobreviviente hospitalizado por quemaduras. De los veintidós niños: catorce sobrevivieron con heridas leves, cortadas al escapar y/o cicatrices vivas de su estado de tortura. Cuatro intoxicados por el humo del incendio, uno más con ceguera temporal (había sido privado de la luz por meses) y el último sobreviviente con fractura en el cráneo. Dos niños murieron, un niño y una niña. ¿Cuántos años tenían?
—¿Acaso importa? —me contesta Zimmer.
Sí importa, pero no importa que él lo sepa. No me importa que nadie lo sepa.
—¿Ya abriste el sobre de tu abuelo?
Niego.
—Es dinero.
Estoy cabizbajo.
—Te puede servir de mucho aquí, ya sabes, para negociar.
Mis ojos poniéndose rojos.
—Me tengo que ir —me avisa mientras guarda papeles en su portafolios de cuero de serpiente—. En un mes tendremos la primera audiencia, tu abuelo ha invertido mucho para acelerar el proceso, tú sabes; pero te veo en dos semanas. Ah… Y deberías abrir el sobre —dice antes de salir—. También hay una carta.
Llega la noche y me quedo observando la luna, las nubes y sus formas a través de la ventana al fondo del pasillo clínico, la luz plateada rebotando en el piso y las sombras desproporcionadas. Suspiro hondo, cierro los ojos y, como siempre, aparece su rostro.
Continúa 64
Por: Serner Mexica
Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".