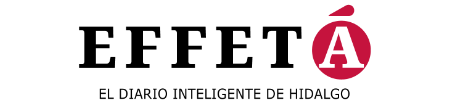Hay dos mundos. Según la cultura occidental, te faltó aclarar. El físico y el metafísico. El primero es una apariencia y el segundo es la realidad. ¿Según quién? Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás y tú, por supuesto. ¿Por qué “yo, por supuesto”?
El cristianismo es un platonismo para el pueblo, dice Nietzsche.
Nos encontramos en el mundo físico, que para los metafísicos es el aparente, pero para nosotros es el único real ¿verdad? Cierto. En este mundo físico sabemos usar palabras como ‘tiempo’, ‘libertad’, ‘igualdad’, ‘humanidad’, ‘belleza’, ‘bondad’, etc. El problema es que cuando nos hacemos preguntas filosóficas sobre éstas queremos llegar a una respuesta o definición que valga para otra instancia, el mundo metafísico, la instancia de los universales. Es el legado de Platón, el legado de la cultura occidental y también el legado de la historia de los problemas filosóficos. En el mundo oriental se constituyen otras preguntas, por tanto, otros problemas. Un dualismo ontológico en el que el bien contiene el mal y el mal contiene el bien. Por ejemplo, la libertad contiene su negación y viceversa, así como la luz con la oscuridad y lo bello con lo feo. Tampoco hay una línea tajante, no habría por qué considerarla desde esta visión cósmica, pues las preguntas nos llevan a otras reflexiones. En occidente la línea de demarcación entre el bien y el mal se traza claramente, de manera necesaria y condicional, e.g., Dios y el diablo, el primero es bueno y el segundo malo, si te portaste bien actuaste conforme a Dios y si te portaste mal actuaste conforme el diablo. La dualidad como equilibrio también es característica de las culturas precolombinas, el dualismo cósmico: la vida y la muerte no son contradictorias, todo tiene correspondencia en su contrario, empero, no como negación sino equilibrio. Algo por completo incomprensible, y por ello sinsentido, para la cultura occidental, o sinsentido y por ello incomprensible. La contradicción es un defecto en occidente, muestra de incoherencia e incompletitud, y por ello se busca, lógicamente, el argumento perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? ¿En qué sistema lógico? Occidente es presa de su propia confusión entre los dos mundos, la pretensión metafísica y la naturaleza física de lo pretendido; en este sentido, una contradicción es un vicio, un error o un defecto. En el mundo prehispánico, en cambio, una contradicción es parte de la vida misma, enfrentarla o padecerla no es una situación extraordinaria y mucho menos anómala, sino parte del propio devenir.
El positivismo es el extremo de la confusión occidental entre los dos mundos, la ciencia negando el sentido de todo aquello que no es verificable empíricamente y su importancia como contención contra los dogmas religiosos. Pero es extremista. El lenguaje no tiene esencia.
Nosotros estamos en el mundo físico, nos movemos en diferentes usos de lenguaje, formas de vida, donde no tenemos ningún problema para usar los conceptos que luego nos ahogan cuando meditamos sobre su naturaleza. No causan problema cuando los estamos utilizando, empleando, usando en términos de propósitos. El lenguaje no está ocioso sino que, en términos de Heidegger, se vuelve transparente para la conciencia. Es decir, no pensamos en el lenguaje cada vez que hablamos, así como no pensamos en una regla cada vez que la ponemos en práctica. “Se nos da en la aplicación”, decía Wittgenstein. Dichos conceptos sólo se vuelven problemáticos cuando filosofamos a la antigua, es decir, de manera metafísica según occidente.
El mundo metafísico ya viene está incrustado en los genes occidentales porque la religión judeo-cristiana descansa en éste. El dios occidental, que es el dios hebreo, es el mundo metafísico, quien envía a su hijo (o él mismo reencarnó) al mundo físico, pero a su vez dice que su reino no es de éste mundo físico sino del mundo de los cielos, el mundo metafísico por excelencia. El mundo de las Ideas.
Olvidemos esta aspiración metafísica de absolutos, vamos a hablar del tiempo, de dios, del ser humano, de la libertad y la igualdad, pero en los términos propios de cada reflexión. No generalizar, sino particularizar. Cualquiera de estos conceptos se vuelve problemático si lo llevamos al terreno metafísico, pero si se queda en este mundo físico, en el mundo de las prácticas sociales, los problemas sobre la esencia y absolutos se desvanecen. ¿Qué es la libertad? Primero vamos a aclarar qué concepto de libertad queremos caracterizar, por ejemplo, no es lo mismo la libertad en la oración “libertad de los presos políticos” al que empleamos en la oración “libertad económica”. Todos queremos libertad, pero no todos queremos las mismas libertades. Hablemos entonces de las libertades, e.g., la joven que quiere salir de fiesta y no la dejan, el compañero reo que intenta portarse bien para que su condena sea acortada o la libertad de los pueblos indígenas en su autodeterminación. La explicación del mundo físico a través del mundo metafísico es una trampa. ¿Qué es la vida? ¿De dónde venimos? Qué es el tiempo? Trampas lingüísticas, no por la pregunta misma sino por la pretensión definitoria de la respuesta. Algunos creerán que es decepcionante, que si la filosofía no nos va a llevar a las verdades absolutas entonces no sirve para nada. No es así. La filosofía no nos va a llevar a las verdades absolutas de corte metafísico trascendental (el invento de Platón), pero sí nos va a llevar a absolutos, la diferencia es que el concepto de absoluto adquiere otra connotación; no es que dejemos de usar el concepto de absoluto o que deje de tener una importancia en la historia de las ideas, sino que éste cambia según la pretensión, según el propósito de búsqueda o resolución. La ociosidad del lenguaje no tiene ningún objetivo más que encontrar coincidencias y contraejemplos, coincidencias y contraejemplos de manera eterna. La diferencia entre la simple búsqueda del absoluto y la conciencia de la existencia de absolutos.
Es el método, el salto entre los dos mundos, el que nos lleva a los problemas filosóficos tradicionales.
—¿Y la balacera?
Continúa 32
Por: Serner Mexica
Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".