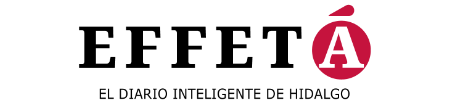Observo el desierto de San Luis Potosí por la ventana del autobús, las múltiples cactáceas pasan apresuradamente bajo un hermoso cielo azul, melódico y solar; las nubes son tenues y danzan alegremente, como el espíritu cuando es libre filosóficamente. Me bajo en una estación abandonada y polvorienta, el autobús se aleja y escucho la voz del fallecido chamán que me indica la dirección que debo tomar. Me adentro al misterio y en mi caminar me pongo a recordar en cómo comenzó todo esto.
Llueve en el centro de Coyoacán mientras espero el rojo del semáforo para cruzar. Llega a mi lado un anciano de sombrero de paja, ralo bigote, escasa barba cana y traje de manta; mirada avanzada y de soledad por el tiempo indígena, el cáncer de los dioses como la realidad que afrenta y la tristeza por el destino de auténtica tragedia. Su morral está a punto de vencerse, sus huaraches viejos y los pies curtidos como sus suelas de maltrecha llanta. Espera ansioso para cruzar y me mira, le sonrío como saludo y, aunque serio, asiente amable con la cabeza. Se pone el rojo y los autos se detienen, ambos cruzamos pero el anciano lo hace rápido y tropieza a la mitad del paso de cebra que apenas está pintado de blanco.
—¿Se encuentra bien? —le pregunto y ayudo a levantarse. Se sienta en la banqueta y espero a que se recupere, se mira la mano y está sangrando. Voy a una tienda en la esquina por alcohol y algodón, pero cuando regreso el anciano ya no está; pregunto a la gente y nadie sabe nada. Miro mi reloj y me voy corriendo a Las Diablas, la cantina donde tengo una cita.
Me encuentro con Max Parker y Jeniffer Méndez, ambos estadounidenses, quienes me ofrecen hacer la música para su película. El pago es muy bueno y asiento de inmediato, en ese mismo instante recibo el texto y lo hojeo, brindo con un mezcal antes de leerlo. Un niño conoce a diversos chaneques y juega con sus mágicos poderes. Un cliché, pero no digo nada. No hay tema ni conflicto interesante y el argumento es ridículo, sin embargo, necesito el dinero y firmo el contrato para trabajar con ellos. Se emocionan y piden una botella de mezcal, platicamos sobre algunas escenas y uno, dos, tres mezcales y la mitad del texto subrayado. Cuatro, cinco, seis mezcales y el texto terminado. Profundizamos, nos reímos y nos despedimos con abrazos. Quedamos de vernos en un mes para mostrarles mis avances y atravieso el jardín Centenario, solitario y taciturno, siempre meditando.
Cuando descubro tirado en el suelo al anciano de sombrero de paja, ralo bigote, escasa barba cana y traje de manta.
—¿Se encuentra bien?
Me mira y, sin decir nada, arrastra sus ojos rojos de llanto. Suspira hondo, toco su hombro en apoyo y lo ayudo a levantarse. Le pregunto si tiene hambre y asiente callando, avergonzado. Le invito unos tacos y, mientras los devora, me platica su desventura. Caminaba hacia el metro Copilco, para tomar un autobús hacia el pueblo de Contreras, cuando fue asaltado violentamente por una banda de criminales que viajaban en un convertible blanco de cuatro puertas. Le pregunto el monto de lo robado y me dice que, no obstante se llevaron toda su herramienta de trabajo (es jardinero), lo único que le importa de aquella pérdida no es cuantificable económicamente. No tiene monto ni puede, muchos menos, calcularlo.
—¿Pues qué es?
—Un peyote —me contesta y me invade el misterio de la coincidencia, lo místico y la explicación de su relato como revelación—. El peyote que alberga el alma de mi difunta amada.
Su esposa enfermó años atrás y, luego de una convalecencia de sufrimiento, murió de cáncer de seno que terminó por invadirle todo el cuerpo. Le llegó hasta la cara y tuvieron que quitarle la quijada. La enterró en el panteón de su pueblo y, un año después, se llevó una gran sorpresa. En el corazón mismo del montículo de tierra había nacido un peyote, grande y frondoso, floreciendo hermoso; en esos pequeños pétalos aparecieron los ojos de su esposa, las formas de su cuerpo y el color de su boca. Sintió presenciarla, olerla e incluso tocarla. La textura azul verdosa como su mano al cerrar los ojos, tocándola de lejos, entre lo físico y lo inmaterial, entre lo material y trascendental. Una ambivalencia sin contradicción ni resistencia, sino equilibrio ontológico del ser y su temporalidad como existencia. La apoteosis metafísica de la experiencia ante la aparición del peyote y su ánima eterna. Decidió quitarlo con cuidado y sembrarlo en su casa, algo sentía que lo acompañaba y que su amada se fundía con la naturaleza que lo acompañaba, como si en aquel cactus sin espinas se alojara eternamente su alma desesperada. Sin embargo, el asalto a mano armada interrumpió el inicio del rito y el comienzo de un nuevo ciclo; le apuntaron con una pistola mientras los otros lo jaloneaban y despojaban de su amada. Un golpe en la nuca concluyó el robo y el anciano cayó al cemento con dureza. No se pudo levantar hasta que lo encontré por segunda vez.
—Tenemos que encontrarlo —me dice terriblemente angustiado.
—¿Dónde?
Viven en el barrio del viejo, los ha visto pasearse y amedrentar por las calles, extorsionando a pequeños negociantes y vendiendo piedra en todas partes. Lo pienso y me atrevo, le propongo ayudarle para recuperarlo.
—Primero vamos a mi casa. Por armas —aclara.
Entonces ya me dio miedo. ¿Armas? Eso no es lo mío. Mi única arma es la poesía, la literatura y la filosofía. Tres niveles de ataque y defensa estética, emocional y analíticamente racional. No obstante, quiero cumplir mi promesa y ayudarle; tomamos un taxi y nos dirigimos a su casa. Pequeña y de madera, rodeada del bosque como frontera. Las fotos de su esposa cubren la pared principal. Muy hermosa, observo y pienso cuando el viejo me entrega un viejo fusil M1 con varios cartuchos.
—Pero yo no sé usar esto.
En menos de un minuto lo desarma, lo arma, lo carga y lo recarga, dando por hecho que con sólo dicha muestra podré usarlo con eficacia.
—¿Y usted con qué se va a proteger?
Se coloca dos carrilleras, cada una con un revolver; bajo la derecha un Colt 45, bajo la izquierda, un Eagle Thompson 38.
—¿Qué vamos a hacer? —le pregunto algo nervioso.
—Vamos a recuperar el alma de mi amada —dice y recarga sus armas.
—Sí, pero… ¿Qué vamos a hacer exactamente?
Queda quieto y me mira fijamente, no dice nada y no atenúa nada en su inmovilidad de suspenso ante mis ojos. Su silencio, de ruido visual, lo dice todo. Salimos de su casa y nos sumergimos en la noche nublada.
—¿Dónde buscamos?
Me sorprende que ya conoce el lugar con destreza y, con total certeza, afirma que justo en ese momento se encuentran todos ellos reunidos. ¿Qué viene después? Pienso mientras caminamos. ¿Vamos a llegar a preguntar o los vamos a amenazar? ¿Los vamos a someter o…
El viejo me sorprende disparando a la cerradura de una puerta metálica, la patea y entra a un pequeño patio disparando a las ventanas de la casa; dispara también en la puerta principal y entra posterior a una patada. Yo me quedo en el patio mientras en el interior brillan las detonaciones y su ruido seco acaece entre diminutos fragmentos. El tiempo acribillado por el plomo y los muertos.
Uno de los ladrones sale por la ventana huyendo, con los vidrios en su cuerpo y la sangre apenas perceptible en la cara; cae al suelo y, al levantarse, me mira. Ambos quedamos inmóviles. Hasta que saca una navaja. Nunca le había disparado a nadie y, aún justificándome en defensa propia, fue algo terrible que nunca voy a olvidar en mis traumas. No sé soy culpable o inocente, simplemente reaccioné. Cuando sacó su navaja le disparé, su cabeza se partió en dos y en un horrible ser se transformó; se fue de espaldas emitiendo escalofriantes gritos. No murió de inmediato pues, cuando el viejo salió con su amado peyote, el caído aún se estrechaba consigo mismo bajo el dolor de tan brutal y ralentizada extinción. El viejo me jala del brazo y salimos corriendo aún escuchando sus últimos gritos.
Recorremos dos cuadras sin problema, pero al iniciar la tercera nos deslumbra una potente luz flanqueada por el azul y rojo de una patrulla. Retrocedemos y huimos por la calle aledaña, pero el viejo está exhausto, sumamente agotado y le duele el pecho. Ya no puede más, yo intento cargarlo pero se molesta y, tomándome de la solapa, me pide el más grande favor de su existencia. Llevar el peyote al desierto.
—No estará seguro si algo me pasa —me dice y me lo entrega en un morral.
—¿Dónde? ¿Dónde exactamente? —le pregunto y recibe un tiro en la espalda.
—¡Vete! —me responde empujándome y se voltea para dispararle a los policías. Emprendo la carrera dejando atrás los gritos y la balacera. Llego a la otra cuadra y, cubriéndome en la esquina, me asomo un poco. El viejo ha abatido a varios policías y ya son dos patrullas las que le apuntan y una más que se acerca. Entonces el apoteótico final. Lo acribillan en medio de la calle entre la neblina de la noche y la humareda del plomo. La luz de los faroles y de las patrullas recorren su cuerpo mientras el resto de los policías, apuntando con sus armas, se le acercan precavidamente.
—¡Corre! —escucho su voz en mi oído y me asusto, corro sin detenerme por unas diez cuadras; en el trayecto aviento el fusil al río entubado por una coladera abierta y llego a un puesto de tacos atiborrado por la clientela. Pido tres, que ni siquiera llego a probar, mientras varias patrullas pasan rápido por el lugar, la gente se pregunta qué pasó y yo oculto mi rostro. Minutos después, pago y me subo a un taxi que acaba de dejar pasaje; le doy mi dirección y todo el trayecto me mantengo con los ojos cerrados, únicamente cuidando el peyote con mucho cuidado.
Ya en el desierto estoy en medio de la nada, la distancia súbitamente se pierde y la temperatura infernalmente asciende. El sol quema mi piel, mi cabello y mis ojos; tengo mucha sed y una tormenta de arena se acerca. ¿Qué hago aquí? Las dudas apenas comienzan a aparecer cuando mis temores resurgen de inmediato. Entre la bruma desértica veo al anciano, quien con el brazo me indica seguirlo, cruzamos un mundo de espinas y piedras mientras la tarde cae con el sol exaltado. El anciano se detiene y, luego de ser cubierto completamente por la arena, desaparece. Una luz naciente se eleva dejando su estela y en su lugar aparece un peyote, comprendo la lógica cósmica y planto a su lado el peyote de su amada.
—Gracias —escucho su voz y levemente sonrío, cierro los ojos y emito un hondo suspiro. Una serenidad sin precedentes en mi alma. Vamos de regreso a casa.
* * *
Por: Serner Mexica
Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".