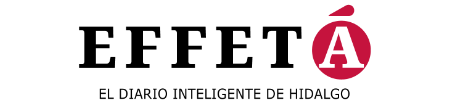Deambulo por las calles en Pachuca, donde las mañanas gélidas, las tardes calurosas y las noches de hielo no parecen preocupar, al menos, en el ánimo de reconciliación con la vida y la hermandad que llega una vez al año y dura menos que la aparición de Santa Claus.
El capitalismo navideño hace su agosto en diciembre. Las plazas superfluas en Pachuca y el planeta se encuentran abarrotadas, pero no hay que ser economista para darse cuenta que si la ciudad tiene 500 mil habitantes, con el 10% llenamos estos centros de consumo, porque son esos 50 mil habitantes los que condensan los privilegios que les ha impuesto la economía de mercado.
Lo que más me gusta de la Navidad son los villancicos, enriquecen y endulzan las caras de aquellos que se sienten peregrinos por lo menos una vez al año. Empero, despierto y asumo que no encontraré a un niño ofreciéndome en una calle que le compre sus chicles, sin embargo, la realidad me regresa al capitalismo navideño que se disfraza, que se maquilla para hacer pasar a la paz y la armonía como inercias del frenesí de ese consumo, para aquellos, la minoría, que puede consumir.
Siempre me he preguntado ¿por qué si los seres humanos respiramos el mismo aire y disfrutamos el mismo sol, no tenemos las mismas oportunidades?, ¿no han apreciado que un niño en pobreza cuando juega con un niño que vive en la riqueza no tienen fronteras de entendimiento y armonía?, la desigualdad social es de ese mundo que llamamos de adultos.
Quisiera experimentar una Navidad donde el capitalismo navideño no esconda a los buitres de la economía de mercado que, con sus parafernalias, invaden la imaginación de los niños. Me encantaría transitar por una de esas calles en el planeta que está presta para la libertad del espíritu y la equidad social, pero suelo encontrar laberintos de cristal y asfalto.
Clandestinamente me fugo a los parques en Navidad, soy, decididamente, un intruso que disfruta de la risa de los niños. Sigilosamente, veo el globo, el carrito de plástico y las vehementes acrobacias en esos juegos de hierro que se vuelven castillo y campo de batalla; donde las niñas peinan a las muñecas y crean la fantasía eterna de la princesa y el dragón.
Me pregunto, ¿qué pasaría si instauramos la Navidad por decreto sin capitalismo navideño?, seguramente, mis pasos me llevarían a abrazar a los que menos tienen, podría contarles que escribo con el alma y que intento tocar la conciencia y el corazón, sin dobleces, sin rencillas, sólo para compartir por compartir.
Tan huecas y vacías suenan las frases del capitalismo navideño que le arrancan la bondad y generosidad al espíritu humano. Por eso me encaramo en el mundo de los niños, porque no tiene fronteras ni falsas pretensiones, el juego, como aprendí desde mi niñez, es la odisea de la imaginación, ese recreo infinito de la batalla, donde la pelota y el globo se convierten en los tesoros de ese diminuto momento mágico que se llama libertad.
Me encantaría que la Navidad y Santa Claus no le perteneciera a Coca-Cola. Sería lindo volver a Dickens donde el “Cuento de Navidad” encarama la libertad del espíritu y destierra la codicia del capitalismo navideño, entregando paz y amor. Amor, qué palabra tan prostituida que en el capitalismo navideño es apetito oscuro e insomnio comercial.
Me gustaría volver a ser niño.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.